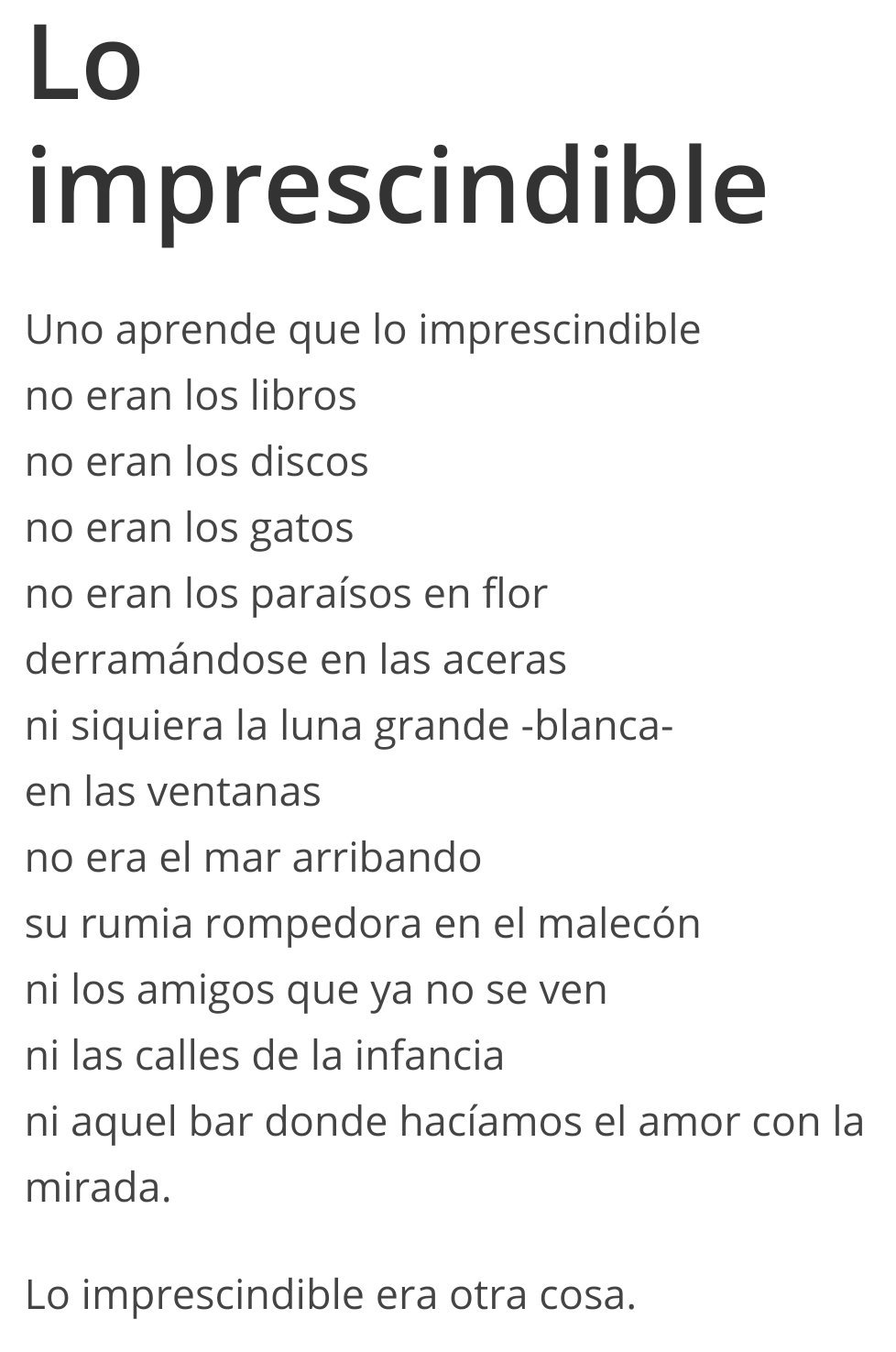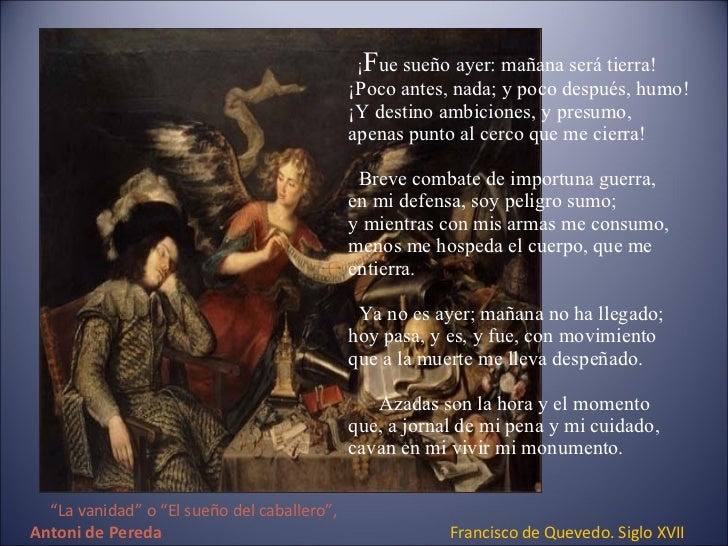¿Cómo
era físicamente Don Luis? El mismo se describe en este Romance:
Hanme dicho,
hermanas,
que tenéis cosquillas
de ver al que hizo
a Hermana Marica.
Porque no mováis,
él mismo os envía
de su misma mano
su persona misma:
digo su aguileña
filomocosía,
ya que no pintada,
al menos escrita;
y su condición,
que es tan peregrina
como cuantas vienen
de Francia a Galicia.
Cuanto a lo primero,
es su señoría
un bendito zote
de muy buena vida,
que come a las diez
y cena de día,
que duerme en mollido
y bebe con guindas;
en los años mozo,
viejo en las desdichas,
abierto de sienes,
cerrado de encías;
no es grande de cuerpo,
pero bien podría
de cualquier higuera
alcanzaros higas;
la cabeza al uso,
muy bien repartida,
el cogote atrás,
la corona encima;
la frente espaciosa,
escombrada y limpia,
aunque con rincones,
cual plaza de villa;
las cejas en arco,
como ballestillas
de sangrar a aquellos
que con el pie firman;
los ojos son grandes,
y mayor la vista,
pues conoce un galgo
entre cien gallinas;
la nariz es corva,
tal, que bien podría
servir de alquitara
en una botica;
la boca no es buena,
pero a mediodía,
le da ella más gusto
que la de su ninfa;
la barba, ni corta
ni mucho crecida,
porque así se ahorran
cuellos de camisa
..................................
cuellos de camisa;
Estudió
Leyes en Salamanca y allí parece que se inició en las tareas
poéticas al tiempo que llevaba una vida alegre y desahogada. De
vuelta a Córdoba, comienza su carrera dentro de la Iglesia,
propiciada por la herencia de unos beneficios eclesiásticos de un
tío suyo. No obstante, su vida sigue siendo un tanto disipada y
continúa con sus aficiones literarias. Tras una denuncia del
arzobispado, se recata, aunque no renuncia a sus actividades
literarias. Viaja mucho en misiones encomendadas por el cabildo. Sus
poemas empiezan a granjearle cierta fama y cuando se instala en
Madrid en 1617, es ya considerado el mejor poeta de su tiempo. Sin
embargo, su vida en la corte no le resulta fácil, aunque haya
obtenido el cargo de capellán real. Mueren sus poderosos protectores
y sus pretensiones cortesanas se ven frustradas. Amante de la vida
lujosa y muy aficionado al juego, se ve acosado por las deudas. Ya
enfermo, regresa a Córdoba, donde muere en 1627.
Lope de Vega compuso a la muerte e inmortalidad de don Luís este soneto:
Despierta,
oh Betis, la dormida plata,
y coronado de ciprés, inunda
la
docta patria, en Sénecas fecunda,
todo el cristal en lágrimas
desata.
Repite
soledades, y dilata,
por campos de dolor, vena profunda,
única
luz, que no dejó segunda;
al Polifemo ingenio Atropos mata.
Góngora
ya la parte restituye
mortal al tiempo, ya la culta lira
en
cláusula final la voz incluye.
Ya
muere y vive; que esta sacra pira
tan inmortal honor le
constituye,
que nace fénix donde cisne expira.
SU OBRA
Góngora
es exclusivamente un poeta lírico, excepción hecha de la composición de dos
comedias: El doctor Carlino (inconclusa) y Las firmezas de
Isabela, obras en las que se aparta del modelo del teatro de Lope de
Vega. Se conserva también más de un centenar de cartas, casi todas de la época
madrileña, que contienen interesantes datos biográficos y algunos juicios
literarios.
La
obra lírica de Góngora circuló de forma oral y manuscrita durante su vida. Sus
versos se editaron póstumamente, algunas ediciones con comentarios eruditos,
como si se tratara de un clásico. Se conserva además un lujoso manuscrito donde
se pueden leer los poemas de Góngora acompañados de su fecha de composición, lo
que permite trazar con bastante seguridad una cronología de sus poemas.
Estos
datos cronológicos han permitido descartar la existencia de dos épocas
diferentes en la poesía gongorina, la del poeta fácil, sencillo y popular, y la
del escritor oscuro y complejo, puesto que los procedimientos expresivos de su
poesía más culta se pueden encontrar en textos muy tempranos de Góngora.
Sin
embargo, desde 1609, su intención explícita es la de crear un nuevo lenguaje
poético mediante la acumulación e intensificación de recursos retóricos
utilizados anteriormente y el uso de otros nuevos. Va a ser a partir de esta
voluntad de forjar una nueva poesía cuando componga sus obras mayores: Fábula
de Polifemo y Galatea (1612), Soledades (1613-4) y
Fábula de Píramo y Tisbe (1618). El resto de su producción poética
consta de más de doscientos romances y letrillas al modo popular, unos dos
centenares de sonetos, algunas composiciones diversas y un poema inconcluso en
octavas reales, el Panegírico al duque de Lerma (1617).
La
poesía de arte menor
Los
poemas en versos cortos de Góngora fueron ya muy populares en su época y
continuaron siéndolo después. Este extenso grupo de poemas no está exento de
artificios y dificultades y siempre se nota, pese a la inspiración popular, la
mano del poeta culto.
Las
letrillas y otras composiciones de arte menor a veces tienen un tono
serio y tratan de temas graves, son muy frecuentes los textos de carácter
humorístico o satírico, en los que se utilizan chistes, alusiones
desvergonzadas, expresiones escatológicas, etc.
Pese
a estos rasgos, no se trata de una literatura intrascendente, puesto que en
toda esta poesía satírica se critican muchos de los valores establecidos (el
amor, los sentimientos caballerescos, el sentimiento patriótico…)
Sus
romances son muy notables y con ellos el Romancero nuevo
alcanza sus mayores cimas. También en ellos se alterna e incluso se mezcla lo
serio y lo burlesco. Tratan de los más diversos temas: caballerescos, moriscos,
de cautivos, pastoriles, amorosos, mitológicos, satíricos…
Entre
los romances merece especial atención la Fábula de Píramo y Tisbe,
larga composición de más de quinientos versos, escrita en 1618, que resume a la
perfección los rasgos más sobresalientes de la poesía gongorina: su tendencia
al cultismo junto a su gusto por lo popular, la visión burlesca de la realidad
y la reflexión seria, el refinamiento exquisito al lado de la expresión
chocarrera. Este poema heroico-cómico narra grotescamente un tema mitológico
grave y serio. Con ello, el poeta barroco está burlándose, con actitud
distanciada de sus propios mitos.
La
poesía de arte mayor
Los sonetos
Góngora
fue un gran sonetista. Sus sonetos normalmente siguen el modelo clásico de
cuartetos expositivos y tercetos conclusivos, aunque a veces utiliza fórmulas
distintas.
Abordó
en ellos variados temas: amorosos, satírico-burlescos, morales mitológicos, de
circunstancias, etc.:
1. Los sonetos
amorosos, más frecuentes al principio de su producción, son de hechura
petrarquista, muy literarios y estilizados, y carecen de la pasión vital que
transmiten los de Lope o Quevedo.
2. Los sonetos
satírico-burlescos prolongan esta vena típica de otros poemas de Góngora.
En ellos, sin renunciar a la perfección formal y a los recursos retóricos de la
tradición culta, incorpora elementos de la poesía popular y no evita el léxico
coloquial e incluso vulgar.
3. Los sonetos de
tema moral reflejan la situación vital del poeta y, en tono serio o burlón,
expresan sus inquietudes, sobre todo los escritos en su última estancia en
Madrid, en los que es manifiesto su desengaño, y que entroncarían con el tópico
clásico del “menosprecio de corte”
Fábula de Polifemo y Galatea. Soledades.
Con
estos dos grandes poemas lleva Góngora a su culminación el estilo culterano. En
ellos, las dificultades se acumulan de tal forma que sólo resultan
comprensibles para un lector extremadamente culto. Son concebidos como un reto
a la inteligencia. Por eso, concitaron desde el primer momento la adhesión o el
rechazo absolutos.
La
Fábula de Polifemo y Galatea, escrita en octavas reales, se basa
en un tema mitológico de tradición clásica: el gigante de un solo ojo Polifemo,
enamorado de la ninfa Galatea, enfurece de celos al conocer los amores entre la
ninfa y el pastor Acis y arroja un peñasco sobre su rival, que queda convertido
en río. Es un poema lleno de imágenes, metáforas, hipérbatos de un gran
barroquismo y belleza formal en donde el cordobés demuestra su mejor arte
culterano. Apreciad el contraste descriptivo entre la ninfa y el cíclope:
Era
del año la estación florida
en que el mentido robador de Europa
—Media luna las armas de su frente,
Y el Sol todo los rayos de su pelo—,
Luciente honor del cielo,
En campos de zafiro pace estrellas,
Cuando el que ministrar podía la copa
A Júpiter mejor que el garzón de Ida,
—Náufrago y desdeñado, sobre ausente—,
Lagrimosas de amor dulces querellas
Da al mar; que condolido,
Fue a las ondas, fue al viento
El mísero gemido,
Segundo de Arïón dulce instrumento.
El
magisterio de Góngora dio origen a una escuela poética gongorina o
culterana pero su influjo no terminó ahí. En el siglo XX, Dámaso Alonso
explicó los versos de la obra para hacerlos más asequibles al público y
el estilo metafórico y embellecido del cordobés ha traspasado su propia
época, pues generación posteriores de poetas lo han admirado y seguido
(como así lo hicieran los poetas de la Generación del 27)
Si pinchas en la imagen podrás visitar la exposición que durante el 2012 se realizó para
la conmemoración del 450 aniversario del nacimiento de Luis de Góngora